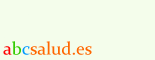Blog dedicado a la salud y las enfermedades
Diarrea infantil por Rotavirus (Parte I)
11 April, 2009
El rotavirus, como su nombre lo indica, es un virus que (a diferencia de otros que provocan diarrea) no solamente se transmiten a través de la materia fecal (que puede contaminar las manos, el agua, los alimentos), sino también por utensillos contaminados.
Es un agente productor de diarrea “democrático”, porque enferma por igual a los niños de los países pobres y de los países ricos. Por eso, dentro de las enfermedades diarreicas, tiene un impacto importante en la salud.
Se estima que para cuando los niños ya han cumplido el año d edad prácticamente todos han tenido contacto con este virus y un episodio de enfermedad diarreica causada por rotavirus.
Más allá de la gravedad que pueda tener, la diarrea por rotavirus es un cuadro que dura entre 5 y 7 días (aunque puede extenderse a diez días). Trae malestar para el niño y también ansiedad en los papas (o en las personas que los cuidan).
Hay formas de presentación graves, porque el lactante se deshidrata y requiere internación.
Están disponibles dos vacunas, que previenen especialmente las formas graves de diarrea por rotavirus (es decir, evita que el niño se deshidrate y requiera internación).
Las vacunas contra la diarrea infantil por rotavirus ya han sido incorporadas al calendario de vacunación de muchos países en forma obligatoria.
Ambas vacunas son especiales, y están preparadas de manera diferente.
Una esta preparada a partir de una cepa humana de rotavirus: es una vacuna viva atenuada. Si la tuviéramos que comparar con alguna vacuna conocida sería similar a la Sabin (es una vacuna viral, viva, atenuada, que se administra por vía oral). Y tiene un esquema de aplicación en dos dosis: a los y a los cuatro meses de edad (se puede administrar a partir de los seis meses de edad).
La otra vacuna tiene un esquema de administración de tres dosis: a los dos; cuatro y seis meses de edad (también se puede administrar a partir de las seis semanas hasta los ocho meses).
La alimentación materna de bebes prematuros (Parte II)
11 April, 2009
Es difícil definir el tiempo de comienzo justo de la alimentación de un bebe prematuro, que va a depender del peso, edad gestacional (es decir el tiempo de gestación) y los problemas asociados a su nacimiento precoz.
Obviamente se elige el mejor momento, pero se intenta que este sea el más temprano posible: cuanto antes se introduzca más rápida será su recuperación. En principio se comienza con pequeños volúmenes de leche para que su intestino comience a nutrirse y fortalecerse.
Por otra parte, al principio –y de acuerdo al peso del niño y la patología que padezca- debe recibir la leche a través de una sonda que llega al estomago desde su boca. Pero cuando las condiciones del niño lo ameriten se privilegia la alimentación al pecho, que va a generar que el niño entre en contacto con su madre, más allá de las caricias y mimos que pudieran haberle hecho anteriormente. Este contacto íntimo va a hacer que el niño se recupere más rápidamente y con menos complicaciones que los niños que toman leches de fórmula en mamaderas. Y también permitirá que las madres tengan una mayor confianza en la recuperación de su hijo, lo que producirá una estimulación de la lactancia que redundará en más beneficios para el prematuro.
Tan importantes son entonces las características de la leche materna como el vínculo que se genera entre la madre y su hijo.
Por último, se debe aclarar que el prematuro tiene una necesidad de calcio, fósforo y hierro para su desarrollo., que tanto las leches maternizadas como la materna no alcanzan a suplir, por lo que deben ser complementados durante su recuperación.
En conclusión, podemos afirmar, que la leche materna continúa siendo la más beneficiosa en los niños que nacen en término, pero más aún en los prematuros.
Alimentación materna en bebes prematuros (parte I)
11 April, 2009
La alimentación con leche de la madre es sin duda unos de los pilares fundamentales en la recuperación del recién nacido antes de término (prematuros).
Esto obedece a varios factores. En primer lugar, a la composición de la leche materna de las madres que dieron a luz niños prematuros (en comparación con las de término), ya que tiene un contenido más alto de aminoácidos, ácidos grasos y sodio, que son esenciales para el desarrollo del recién nacido prematuro.
Pero fundamentalmente debido al contenido de grasas imprescindibles para el desarrollo neurológico, visual y de diversos órganos del recién nacido prematuro, ya que la leche de la madre contiene ácidos grasos llamados esenciales que no se encuentran en las leches de fórmulas comunes (y las que tienen no alcanzan a suplir las necesidades para un óptimo desarrollo de dichos sistemas).
El cerebro y gran parte de las células de todo el organismo necesitan de estos ácidos grasos esenciales que forman parte de las estructuras de las membranas que recubren las células. Siendo que los bebes prematuros están en plena formación, si no son introducidos en ese momento se puede producir un daño permanente en su desarrollo, con el acarreamiento de alteraciones motoras y cognitivas.
Por otra parte, también importante, es el contenido de inmunoglobulinas que protegen a los niños de las infecciones en general y especialmente las que se pueden desarrollar a partir del intestino. Estas inmunoglobulinas sólo son provistas por la leche materna y no pueden ser reproducidas de ninguna manera en leches ratifícales. Esta protección les da a los niños una inmunidad duradera que previene la agresión de gérmenes que pueden afectar al niño durante su internación o fuera de ella.
sexualidad y Climaterio
10 April, 2009
Durante el climaterio los órganos genitales cambian la calidad de sus tejidos, su turgencia, su composición celular, del mismo modo que cambian muchos otros tejidos como la piel.
A nivel sexual, esto puede provocar disminución de la lubricación natural y, con frecuencia, dispareunia. Sin embargo, es posible disfrutar de la sexualidad en esta etapa de la vida si se sigue ciertos consejos:
• Es un buen momento para recibir información profesional que le permita mejorar la calidad de su vida sexual.
• La utilización de geles íntimos es una excelente opción para combatir la falta de lubricación natural.
• Si acarrea desde más joven alguna disfunción puede tratarla. Nunca es tarde.
• Si apareció un trastorno, la consulta con un sexólogo es lo más apropiado.
• Muchas veces, la buena disposición de la mujer a la consulta induce al varón a recibir asesoramiento que también puede estar necesitando; los hombres también tienen climaterio.
• Una sexualidad plena, además de ser una actividad saludable y vital, puede hacer sentir a la pareja más joven, y a la vez atractiva.
Dificultades para la excitación
9 April, 2009
“La sexualidad es un función del organismo como cualquier otra. De ahí, la importancia de tratarla en caso de que exista alguna disfunción”
“El deseo y la excitación son fases voluntarias: una escalera que hay que ir ascendiendo con juegos que permiten prolongar en el tiempo la respuesta sexual. Cuando se llega al orgasmo es porque el cerebro, motor de la sexualidad, envió el mensaje de estimulación a través de la sangre. La misma se inicia con la percepción del entorno estimulante: el compañero, el medio ambiente, las palabras que escucha, los olores, y también de factores que pueden ser inactivadotes o represores como por ejemplo, el timbre, cuando suena un celular, llegaron los chicos, una palabra que no gustó, algo incomodo de la cama… El cerebro funciona reprimiendo o estimulando los neurotransmisores, enviando mensajes a través de los cuales el corazón empieza a bombear sangre y la persona percibe que se está excitando. Pero para esto, el corazón debe funcionar bien para enviar sangre, así como la tiroides debe estar en buen funcionamiento para que los mecanismos hormonales no fallen.
Cada paciente es complejo, y suele presentar ante el especialista vergüenza, y no saben como expresarse bien, o disfrazan lo que les pasa para no afectar la autoestima de su compañero.
Por eso a veces se los invita a concurrir en forma separada a las consultas, primero el paciente, luego su pareja. Si ya se ha solucionado cualquier problema de deseo sexual, las disfunciones de la etapa de la excitación se tratan con sildenafil, magnesio, selenio, vardenafilo, tadalafilo, arginina o ginseng, en tratamientos de acción general y local.
Falta de deseo
9 April, 2009
“La sexualidad es una función del organismo como cualquier otra. De ahí, la importancia de tratarla en caso de que exista alguna disfunción”
El deseo sexual está sostenido químicamente por la testosterona, la hormona del deseo que también impulsa hacia todos los comportamientos activos de una persona. A veces, un paciente dice “no tengo orgasmos” y en realidad, el punto de partida esta en la ausencia de deseo. Aunque, a la inversa, también la falta de deseo. Aunque, a la inversa, también la falta de deseo puede estar originada en la anorgasmia, porque si el paciente sabe que el orgasmo no va a suceder, piensa generalmente ¡para qué va a desear tener una relación sexual!.
La opción medica para esta patología presente tanto en hombre como en mujeres:
“Primero, debe hacerse una investigación clínica con estudios de sangre y orina para ver como funciona el hígado, como se encuentra el perfil hormonal del paciente y verificar si existe hipercolesterolemia o si hay hipotiroidismo, diabetes u otra patología sistémica que puede afectar la función sexual.
Si se comprueba que el problema tiene relación con estos aspectos, se debe solucionar la patología sistémica en primera instancia, si es necesario, recurriendo a un tratamiento interdisciplinario con los especialistas correspondientes. Luego del diagnostico preciso viene la etapa de tratamiento. En esa instancia y luego de corregido el hipotiroidismo o las demás afecciones antes citadas se puede administrar testosterona, DHEAS, tibolona o terapias de reemplazo hormonal, si la paciente es mujer, y se encuentra en la etapa del climaterio o se prevé regular la prolactina con cabergolina u otro medicamento, dado que la prolactina alta también contribuye a la reducción del deseo sexual.
Asma Bronquial (parte II)
7 April, 2009
Los niños a partir de los 5 años pueden realizar un estudio para medir la función pulmonar (espirometría) y determinar si el probable asma que los médicos han de estar investigando ha generado una disminución de sus capacidades o presenta una mejoría espirométrica al recibir broncodilatadores (siendo esta última una característica inherente del asma). Su utilidad no sólo es diagnóstica, sino también para el seguimiento.
No está de más reforzar el concepto de que el tratamiento que iniciará el niño está destinado a permitirle desarrollar una vida normal, que evite o reduzca el ausentismo escolar, el deterioro de su capacidad o función pulmonar y la limitación de las actividades de recreación o competitivas (que sin duda reforzarán su autoestima y la confianza, alejándolo de la idea muchas veces transmitidas por ideas o legados familiares de que, al tener asma, será casi un discapacitado).
Siendo el asma una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas, su tratamiento pasa por la prescripción de antiinflamatorio (si reúne las condiciones antes mencionadas para recibirlo). El tratamiento debería ser monitoreado junto con el pediatra de cabecera en el asma persistente moderado y por un especialista en el caso de que la patología sea severa.
A tener en cuenta:
• Medidas ambientales: reducir la exposición a los ácaros, cucarachas, animales, hongos y tabaquismo pasivo.
• Inmunoterapia: si los padres reciben sugerencia de realizar un tratamiento de inmunoterapia. Antes de los cinco años, no hay estudios que lo validen debajo de esa edad.
• Farmacológico: en las crisis asmáticas debe recurrirse a un tratamiento intensivo de rescate (que incluye broncodilatadores con o sin corticoides, dependiendo de la severidad y la prolongación de la crisis en curso) y en las intercrisis, la piedra angular del tratamiento son los antiinflamatorios.
Hoy se dispone de tratamientos altamente efectivos para el control del asma. Es imposible predecir, cuando comienza el tratamiento, si su uso será sostenido en el tiempo: podría realizarse un descenso progresivo o escalonado del tratamiento prescripto luego de cuatro a seis meses de estabilidad clínica (y de acuerdo a la época del año y los antecedentes de cada paciente). Pero si se puede afirmar, desde un comienzo, que el diagnostico de asma no debe relacionarse con gravedad o discapacidad.
Asma Bronquial (parte I)
7 April, 2009
El asma bronquial es la enfermedad crónica más frecuente de la infancia. La mayoría de los asmáticos inician sus síntomas antes de los 5 años. Los pacientes presentan episodios recurrentes de sibilancias, tos y disnea secundarios a una obstrucción bronquial difusa y de intensidad variable, que revierte en forma espontánea o mediante broncodilatadores.
Es muy común oír el relato de que el niño presenta tos seca y recurrente con predominio nocturno, o desencadenada por ejercicio. En los lactantes es frecuente el despertar acompañado de una tos catarral (húmeda).
Durante los periodos libres de síntomas, el examen físico puede ser totalmente normal. La posibilidad de que el niño presente sibilancias respiratorias que se resuelven con broncodilatadores es casi una piedra angular en el diagnostico clínico. Es común hallar un tiempo de salida de aire (espiración) prolongada. Aquellos niños que desarrollan una enfermedad asmática más severa presentan un tórax con cierta rigidez y deformidad con aumento del diámetro antero-posterior (tórax en tonel).
Su prevalencia se encuentra en aumento en todo el mundo. A pesar del creciente aumento es importante conocer que la mortalidad que estaba aumentando para la década de los 80, actualmente esta en descenso.
Diferentes factores participan en el origen y en la evolución del asma, como la herencia, la atopía, las infecciones y los alergenos.
Es de destacar que el riesgo para el desarrollo de asma incluye criterios mayores (como padres asmáticos o la presencia de eccema en el niño) y criterios menores (como presencia de rinitis alérgica y silbidos en el pecho no provocados por cuadros virales).
La presencia de un criterio mayor adjunto a dos criterios menores en niños que padecieron sibilancias tempranas y frecuentes, dan una posibilidad del 75% para el desarrollo del asma. Se puede intentar la caracterización del estado alérgico mediante pruebas cutáneas o estudios serológicos, , esto contribuye a realizar alguna recomendación de exclusiones de alergenos, pero sin reemplazar un tratamiento de carácter preventivo de probada efectividad.
Genética, ADN e historia
7 April, 2009
Nuestro conocimiento actual sobre la genética se debe, en gran medida, al trabajo de un monje austriaco llamado Gregor Mendel quien, el 1865, presento los resultados de sus experimentos de cruzamientos con porotos a la Asociación de Ciencias Naturales de Brunn. En esencia, el trabajo de Mendel se puede considerar el descubrimiento de los genes y su herencia.
No fue hasta 1953 en que Watson y Crick (ambos ganaron luego el Premio Nóbel) determinaran la estructura del ADN y, con ella, las propiedades químicas y físicas que permitieron comprender el código genético, es decir el lenguaje de la molécula de la vida.
Hoy nadie duda de que el ADN es la molécula que contiene toda la información para la vida; contiene la clave para que cada persona sea única.
El ADN transporta la información genética usando diferentes combinaciones de cuatro elementos mínimos, llamados nucleótidos (Adenina, Timina, Guanina, y Citosina). Cada individuo presenta variaciones en el patrón de ordenamiento (secuencia) de estas unidades básicas. Por lo tanto, semejante a las huellas digitales, nuestro ADN nos identifica como individuos diferentes. El conocimiento de este intrincado código puede definir qué información (genes) hemos heredado de nuestros padres y cuál posiblemente transmitiremos a nuestros hijos.
En los humanos, todo el ADN esta empaquetado en 46 moléculas separadas (cromosomas): 23 de ellos recibidos de nuestro padre (a través de su espermatozoide) y los 23 restantes de nuestra madre (a través de su óvulo).
Algunos trastornos genéticos pueden ser causados por el exceso o defecto de uno o más de estos cromosomas. En el caso del Síndrome de Down, donde los individuos han heredado un cromosoma extra llamado 21. Normalmente se presentan dos cromosomas 21 uno de cada progenitor, pero en estos casos existe un tercer cromosoma 21 heredado de cualquiera de los dos progenitores.
Finalmente, existen enfermedades genéticas causadas por la herencia de múltiples genes alterados, que generalmente son responsables de síndromes complejos y de difícil diagnóstico.
La detección precoz de muchos de estos trastornos puede ayudar a prevenirlos. En algunos casos hasta llegar a la ausencia completa de síntomas. Y, en otros, mejorar sustancialmente la calidad de vida del enfermo.
La genética en nuestras vidas
7 April, 2009
Si detuviéramos el tiempo en este instante e intentáramos revisar qué avances científicos han impactado radicalmente en nuestras vidas en estos últimos veinte años como consecuencia de los enormes progresos tecnológicos, veríamos que existe una larga lista. Pero tal vez sólo dos han adquirido –y a continuarán adquiriendo- una impensada representatividad en nuestros actos cotidianos: la informática y la rama más importante de la biología: la genética.
Paradójicamente, tanto un como el otro se basan en la interpretación, utilización y administración de la información.
Nuestro interés de la geneática por la comprensión de la información geneática que caracteriza a nuestra especie y aquella contenida en cada uno de los individuos que la componen, ha cambiado a la genética en un instrumento biológico de mayor repercusión social conocido hasta la actualidad.
La razón que determina esta revolución intelectual y tecnológica reside en un sin numero de aplicaciones como son: el potencial discriminatorio del ADN (para identificación de personas y vínculos de parentesco) en el ámbito de la justicia penal y civil; la capacidad de prevenir enfermedades al detectarlas en etapas presintomáticas (como el cáncer y el Alzheimer) y; principalmente, la enorme sensibilidad de los nuevos análisis genéticos aplicados en el momento de definir un diagnostico y diseñar un tratamiento, transformándose así en una de las herramientas más objetivas de la medicina moderna.